Por: Larrys Fontalvo Rodríguez y Jorge Charris Fontalvo
Desde pequeños, aprendemos a ver el mundo como algo separado de nosotros. Los animales son “mascotas” o “alimento”, las plantas son “adorno” o “madera”. Esta forma de pensar, aunque práctica, nos distancia de la naturaleza. Crecemos creyendo que los seres vivos no sienten ni piensan, que no son como nosotros. Pero, ¿y si esta creencia fuera la raíz de muchos de los problemas ambientales que enfrentamos hoy?
Un día, mientras observaba a un grupo de elefantes en un documental, algo me conmovió profundamente. Uno de ellos tocaba con su trompa el cuerpo sin vida de un compañero, como si estuviera despidiéndose. Este gesto, lejos de ser un simple reflejo, evidencia una conexión emocional que muchos científicos han estudiado. De Waal (2009) ha documentado comportamientos similares en primates, quienes no solo muestran empatía, sino también un sentido de justicia. En un experimento, los chimpancés rechazaron recompensas si percibían que otros compañeros eran tratados de manera desigual.
Esta capacidad de sentir y responder al entorno no se limita a los animales. Hace unos años, descubrí el trabajo de Mancuso y Viola (2015), destacados investigadores de la inteligencia vegetal. Según ellos, las plantas, aunque no tienen un cerebro como el nuestro, poseen redes de raíces que funcionan de manera similar a sistemas neuronales. Estas redes les permiten detectar cambios en su entorno y tomar decisiones adaptativas. Un experimento notable mostró cómo las plantas de frijol buscan activamente estructuras para trepar y evitan obstáculos, como si “pensaran” en la mejor estrategia para crecer. Además, las acacias africanas emiten sustancias químicas para advertir a otras plantas sobre la presencia de herbívoros, una forma de comunicación que desafía la percepción tradicional de las plantas como organismos pasivos.
Al reflexionar sobre estos ejemplos, surge una pregunta inevitable: si los seres vivos sienten, se comunican y actúan de manera compleja, ¿por qué seguimos tratándolos como recursos inertes? Nuestra desconexión no solo les afecta a ellos, sino también a nosotros mismos, al perpetuar prácticas insostenibles como la deforestación y la ganadería intensiva. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021), cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosque debido a estas actividades, mientras que la ganadería intensiva genera el 14.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Aquí es donde el enfoque sistémico cobra relevancia. La naturaleza no opera de manera aislada; cada ser vivo está conectado a un intrincado entramado de relaciones ecológicas. Carl Sagan, el célebre astrónomo, nos recuerda que todos estamos hechos de “polvo de estrellas”, una metáfora hermosa y científica que subraya nuestra conexión con el cosmos y entre nosotros mismos. Los elementos esenciales para la vida –carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro– fueron forjados en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Esta conexión, que es tanto física, química como simbólica, nos sitúa como partes de un mismo sistema universal.
Es crucial que esta comprensión trascienda la ciencia y se convierta en un principio ético. Por ejemplo, si comprendemos que al cortar un árbol estamos afectando no solo la flora y fauna circundante, sino también la calidad del aire y el ciclo del agua, quizá seamos más cuidadosos en nuestras acciones. En el mismo sentido, cuidar de un animal no es solo un acto de bondad, sino una forma de proteger la complejidad y belleza del sistema del que todos somos parte.
Esta problemática no solo requiere cambios en nuestras acciones, sino también en cómo educamos a las futuras generaciones. Recuerdo a Carlos, un estudiante que creció en una zona rural, donde labore hace ya unos años. Durante una clase sobre ecosistemas, compartió cómo su familia talaba árboles para obtener leña, sin considerar las consecuencias. Después de comprender cómo esto afectaba las lluvias y el suelo, comenzó a cuestionar esas prácticas. Este tipo de aprendizaje transformador es posible cuando llevamos las ciencias naturales más allá de los libros, conectándolas con experiencias reales y significativas.
Proyectos educativos como huertas escolares, reforestación comunitaria o debates éticos sobre el uso de animales en laboratorios no solo enseñan conceptos científicos, sino también empatía y responsabilidad. Cuando los estudiantes comprenden que los seres vivos no son meros objetos, empiezan a cuidarlos. Esto, a su vez, fomenta una ética del cuidado que puede transformar nuestras relaciones con la naturaleza.
Es cierto que la idea de que plantas y animales son “sentipensantes” puede parecer polémica. Algunos podrían argumentar que proyectar emociones o pensamientos en estos seres es un error. Pero como señala Mancuso (2015), la ignorancia sobre sus capacidades no debería ser una excusa para tratarlos con indiferencia. Más bien, debería impulsarnos a actuar con respeto y precaución, mientras seguimos aprendiendo más sobre ellos.
Reconocer a los seres vivos como sentipensantes no es solo un ejercicio de empatía; es un cambio necesario. No podemos seguir viendo al planeta como una tienda donde todo está a la venta. Se trata de pequeños cambios en nuestra forma de actuar: cuestionar lo que consumimos, cómo interactuamos con el entorno y lo que enseñamos a nuestros hijos. Porque, al final, proteger a los demás seres vivos es protegernos a nosotros mismos.
Tal vez el primer paso sea simplemente mirar a nuestro alrededor y reconocer que compartimos el mundo con seres mucho más complejos de lo que imaginamos. Dar ese paso es difícil, pero es el único camino hacia un futuro sostenible.

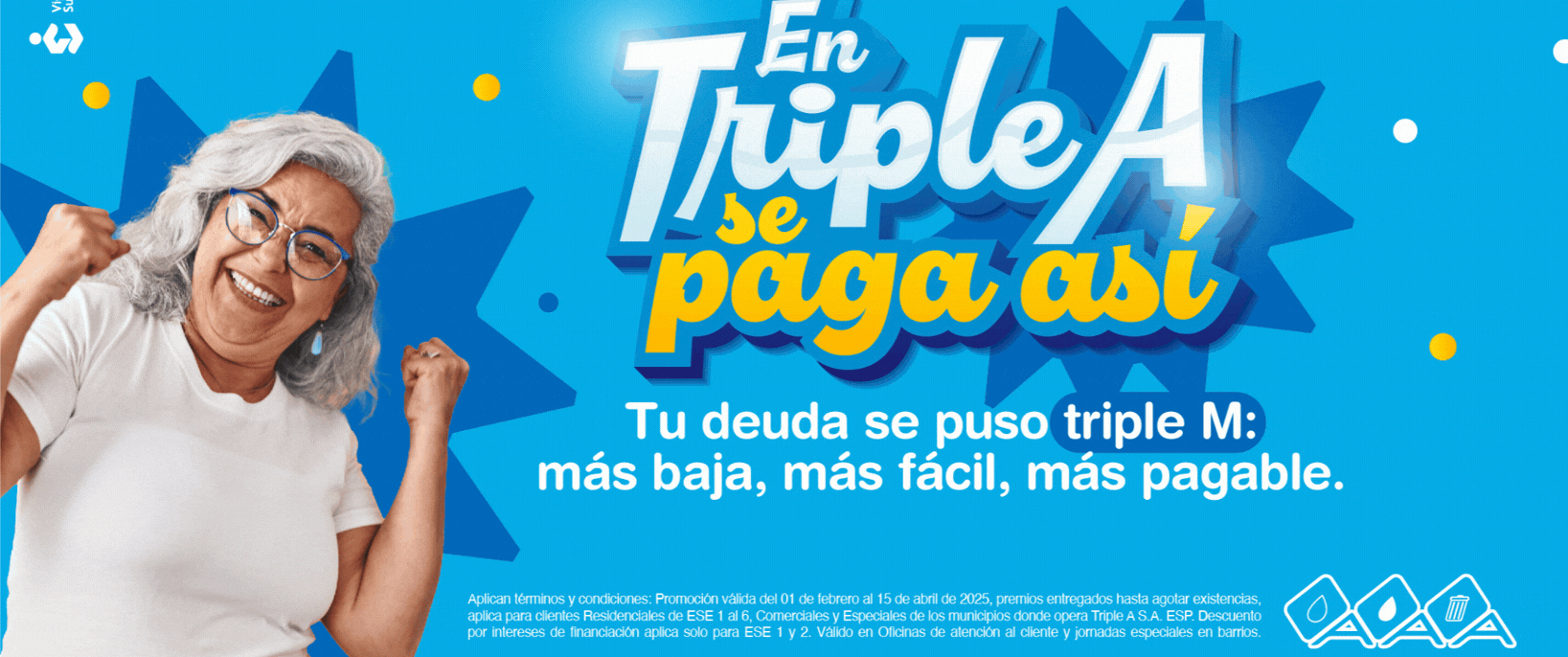











Excelente tema para crear uns corriente de opinion que privilegie la vida
Interesante, el hombre no es el rey del universo, qué ignorancia. La naturaleza es superior a nosotros, porque somos un pedacito de ella.
Gracias por recordarnos que somos solo otro factor de la naturaleza como la lluvia, el relámpago, la noche, el día ..