Por: Pedro Conrado Cudriz
Ocasionalmente tenemos claro que la práctica de la vida escolar nos controvierte la visión personal que tenemos de ella a cada instante y para ser audible la controversia entonces no nos queda otro recurso que plantearlo como problema. Las investigaciones de autores vertidas en textos escritos, generalmente han servido para plantear o replantear situaciones problemáticas.
Sin embargo, en esta especie de ensayo artículo la discusión la planteo entre maneras de hacer rutinarios y lo que considero es el examen escrito excepcional.
La rutina escolar tiene el defecto de ocultarle a profesores y a alumnos la ineficacia -eficacia de ciertos instrumentos que, como el examen escrito son utilizados a medias y, por lo tanto, desaprovechados para el aprendizaje de la escritura y el ejercicio de la conciencia crítica. Generalmente nadie se percata que en la práctica escolar se hace investigación participativa y la clase se convierte en un laboratorio de aprendizajes subversivos en el mejor sentido.
En la observación diaria de la escuela he constatado que en la práctica del examen escrito se carece de unas “reglas” claras que le permitan a profesores y a estudiantes convalidar la prueba para la comunicación de la vida. El examen escrito es un examen desconectado de la cultura alfabeta y de las preocupaciones de la comunicación escrita. De ahí que la prueba escrita haya perdido la emoción que generaba antes escribirla y leerla. Más aún, esta falta de “reglas” diáfanas ha terminado por originar tensiones que no tienen nada que ver en absoluto con la tensión creativa.
Lo que estoy planteando es que tenemos que conectar el examen con la tensión creativa, con esa que ha permitido el origen de hermosos textos, ensayos, artículos, cuentos, poemas, etc.
PRIMER DEDAL
La escuela, y en general todo el sistema educativo colombiano, le ha dado poca importancia a la evaluación escrita. Propongo que el examen debe ser también un elemento de análisis y reflexión parecida al que se le ha dado, por ejemplo, a la prensa escrita.
Un examen escrito es un trabajo hecho a mano y de una extensión media que varía entre dos y tres cuartillas aproximadamente, en la que el estudiante trata un tema académico ya visto en clase, pero problematizado a través de preguntas. En segundo lugar, el examen puede considerarse toda una aventura porque se intenta a partir de la escritura descubrir “algo inaccesible en períodos normales”, tal como lo plantea Freddy Tellez con el ejercicio escrito. “Sólo con un lápiz, un papel y un vago propósito de algo, es que funciona”. En tercer lugar, la prueba escrita es una experiencia dudosa, en la medida que es un ensayo en un tiempo vacilante y muy corto.
Un examen escrito supone un reto parecido al que representa la hoja en blanco para el escritor y no esa carga de responsabilidad dolorosa a la que se enfrenta el estudiante nuestro en la escuela. Aclaro que el acto de la prueba escrita, es una actividad angustiante y sin sentido creador, marcada más por la obsesión y la oposición de la calificación. La angustia del escritor es diferente porque es ante el acto creador mismo, que implica la búsqueda y el auto- descubrimiento, la interrogación ontológica.
El examen debe ser reconceptualizado como un espacio creativo, como el instante entre los instantes donde la creación cumpla otra etapa de consolidación intelectual. No se puede seguir considerándolo un acto marginal y rutinario de la escuela como hasta ahora ha pasado, aislado del proceso de formación central de la academia. La prueba ha terminado convertida en un apéndice de la calificación y en una propuesta trivializada e irresponsable académicamente hablando.
El examen escrito es creativo en el sentido que es un acto interpretativo y reflexivo, un esfuerzo del pensar por afinar los saberes de la escuela y la vida. Lo que quiero decir es que la pregunta enfrenta al estudiante contra sí mismo para trascenderse y trascender la versión de la escuela. Esa es la razón de la creación y esa es la razón para que sea un reto, porque “la interpretación (de la realidad) actúa provocando una fricción sobre el saber y nuevas comprensiones a partir de conocimientos previos” (Germán Vargas Guillén).
La trascendencia del saber no es un acto descriptivo ni mecánico, al que se apela para reexplicar lo que ya otro explicó. No, es un acto revelador, personal, gobernado, en el sentido sartriano, por el propio proyecto de vida social o individual al que se aspira. Ahora, la reexplicación puede ser una revelación, pero desde la mirada del alumno.
“Encontré un misterioso sonido en la naturaleza. Ese sonido se convirtió en poesía. Mi primera experiencia poética fue una gota de lluvia.” Gu Cheng, poeta legendario de la China. Leer a Juan Forn: Yo recordaré por ustedes, Gu Cheng el nebuloso.
____
La reexplicación puede conceptualizarse también como una “ocupación o como un desalojo” (Estanislao Zuleta). La mirada escrita no es totalizadora. A todos los autores (no excluyo al estudiante que presenta una prueba escrita) se les escapan infinidad de relaciones que el lector activo tampoco advierte. “El autor, dice Zuleta, no es una última instancia.” No es la última palabra, el absoluto saber. Si así fuera la lectura no tendría sentido y se terminaría reivindicando la lectura memorística como un dogma religioso. Para Estanislao Zuleta “no hay ningún propietario del sentido llamado autor; la dificultad de escribir, la gravedad de escribir, es que escribir es un desalojo. Por eso es más fácil hablar… cuando uno escribe, dice Zuleta, no hay señal alguna, porque el sujeto no lo determina ya y eso hace que la escritura sea un desalojo del sujeto.” Es decir, la lectura es un acto en el cual el autor del texto es desplazado o reemplazado por el lector, de tal manera, que la reinterpretación y la misma lectura sean una maravillosa aventura de la imaginación y la inteligencia.
Reflexionar sobre el examen como un texto escrito implica analizarlo desde esta perspectiva. Como todo texto escrito, el examen también representa una transacción entre el escritor y el lector (Kenneths Goodman), entre el estudiante “escritor” y el profesor lector (Sartre hablaría en esta relación de esfuerzo conjugado entre autor y lector.) De otra manera, el lector al compartir el esfuerzo creador del autor se recrea él mismo en el esfuerzo de la revelación creadora. “De este modo, nos dice Sartre, la lectura es un pacto de generosidad entre el autor y el lector, cada uno confía en el otro, cuenta con él y le exige tanto como se exige a sí mismo, porque esta confianza también es generosidad: en la libertad mutua”.
Es una transacción de informaciones y conocimientos, transacción de sensibilidades. La sensibilidad es el producto de una relación, de una relación fina con los recuerdos: depende del trato diario con la piel de las cosas, los libros, las personas, la naturaleza y los pensamientos. Ese trato diario es el que les imprime importancia a los recuerdos, al espíritu del cual brota la sensibilidad. No es la lectura sola, por sí misma la que determina la emoción, sino la fina memoria, de tal manera que cada tema o cada lenguaje nos afectan por la relación íntima que tiene con nosotros. Es entonces cuando para pensar con Nietzsche, el texto es capaz de afectarnos y nosotros sin querer, sufrir la afectación, porque ambos somos comunicadores de experiencias vitales, que en un momento se revaloran y reciclan. 0 sea, la evaluación escrita como reflexión lúcida “tiene sentido en el otro, en el profesor, que le devuelve y revalora el significado que le dio el otro.” (Carlos Mario González).
Aquí precisamente ocurre un hecho significativo al que se le ha dado poca importancia hasta el día de hoy: El alumno “escritor” termina convirtiendo al profesor en el primer lector del examen escrito, hecho que le podría provocar el color de una emoción parecida al escritor que ve su texto por primera vez publicado en una revista o periódico de la región. El hecho es de tal trascendencia que permite recodarle a la escuela la importancia no sólo del examen escrito sino también la importancia de la palabra escrita, el vehículo de comunicación por excelencia en la escuela, la vida y la universidad.
Precisemos este aspecto. Escribir un examen escolar es como escribir, por ejemplo, un artículo de prensa. Es decir, es un ejercicio de comunicación suprema que supone la existencia de un solo lector, el profesor, el cual está disponible para la lectura una vez el estudiante haya terminado el trabajo intelectual que representa la prueba.
Ahora bien, es muy cierto que el examen no es una tesis de grado (que tiene más de un lector), pero se puede constituir en una experiencia formativa, útil para la vida del alumno. Umberto Eco diría en la “adquisición de una capacidad para localizar los problemas, para afrontarlos como método, para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunicación”.
Pues bien, la evaluación escrita debe ser clara, sin ambigüedades, explícita hasta lo imposible. Además, debe ser pulcro, sin tachones ni borrones para provocar e incitar la lectura; debe obligar al estudiante a utilizar una hoja-borrador para corregir y reescribir el texto – debe ser un tiempo de 4 horas para la hechura de la carpintería de la escritura. Requiere de una experiencia escrita que sirva para explicar interioridades y para evitar las indefiniciones del lenguaje que se puede manifestar “como pérdida de fuerza cognoscitiva y de inmediatez, como automatismo que tiende a nivelar la expresión en sus formas más genéricas, abstractas, a diluir los significados, alinear las puntas expresivas, a apagar cualquier chispa que brote del encuentro de las palabras con nuevas circunstancias” (Italo Galvino).
El examen escrito, la hoja llena de fonemas, signos, grafismos, tiene todas las características de los textos escritos (cuentos, novelas, ensayos, artículos periodísticos, libros de ciencia, etc.), “manejo ortográfico, estructuras sintácticas y semánticas, construcción de oraciones y párrafos y en general las reglas ortográficas y de puntuación mediante las cuales las letras pueden combinarse para representar los sistemas fonéticos, morfofonéticos, sintácticos y programáticos del lenguaje”. (Kenneths Gooman).
Tercer dedal
El examen debe recobrar la importancia intelectual requerida para convertirlo en un instrumento complementario de la comunicación oral. Es la única manera de ir contra la fuerte tradición oral de la escuela colombiana.
Es pertinente recordar otra vez a Freddy Tellez, quien sostenía que la escritura es “una lucha contra una especialización, contra una herencia que es preciso reacomodar y subvertir, para poder afirmarse como individuo, en tanto escritor. Así, la lucha es una lucha contra el habla, que pareciera ser la “escritura particular” popular y contra el pensamiento que según parece es como un habla, es decir, sin tanta preocupación por los signos que articulan y hacen lo escrito”.
En la comunicación escrita se da la tensión que se establece la mayoría de las veces, entre la palabra escrita y la realidad (Cortázar en las características que da del cuento estableció estéticamente esta relación o tensión.) Esta tensión implica toda una concepción previa de la vida sin la cual es imposible la escritura como un factor de autodescubrimiento y comunicación. Es decir, la comunicación escrita tiene que estar precedida necesariamente de los saberes académicos y universales de la época sino quiere fracasar o agotarse en sí misma.
Es evidente que existe una relación entre la escritura y la lectura, entre la escritura y la concepción de la vida, entre la escritura y la concepción del mundo. En relación al primer caso, E. Zuleta, sostiene que la lectura es un riesgo. “El temor al riesgo hace que la lectura sea prácticamente imposible y termina generando una lectura hostil a la escritura. Solo se puede leer desde una escritura y solo el que escribe lee realmente… desde una escritura se puede leer, a no ser que uno tenga la tristeza de leer para presentar un examen…,” advierte Zuleta.
En la relación escritura-concepción del mundo son evidentes las interdependencias. Sartre sin una concepción de la vida y concretamente de la muerte no hubiera escrito “A puerta cerrada”, solo para dar un solo ejemplo. Álvaro Díaz R. en el texto Aproximación al Texto Escrito nos recuerda que “… la falta de conocimientos basados en datos culturales socialmente aceptados a causa de su constancia estadística, impide al alumno la posibilidad de opinar por escrito sobre la realidad en que está inmerso. La ausencia del hábito de la lectura es una de las causas más notorias de esta falta de conocimientos del mundo. Por esta razón quien no acostumbra a leer sobre lo que pasa en el mundo, nunca podrá ser un buen comunicador por escrito.”
Esta visión ya plantea un esfuerzo intelectual diferente al realizado hasta el momento, diferente a las pruebas-resultados del sistema educativo colombiano que avalan la memorización y la repetición de información de libros y textos fetichizados y cosificados. Lo que quiero decir es que el examen escrito como factor central de comunicación escolar tiene que reforzar la lectura y la capacidad de comunicación escrita. La escritura si es la repetición de un tema memorizado, no requiere de la tensión creativa, esa es la razón de la falta de importancia académica. La escritura reproductora de textos memorizados va en contra de las exigencias de la escuela y la sociedad del siglo que corre.
En la memorización de textos es problemático el manejo del saber explorado y trabajado por otros. Es un acto desafectivo con el conocimiento. La tensión, caricaturizada entre la palabra escrita y el material de estudio previamente memorizado, implica la afectación negativa de la intuición creativa. La memorización es el despojo de la realidad, la venda que se usa para ocultar ciertas verdades o todas las verdades que laceran el alma humana.
Lo que intento defender es la necesidad académica de reconceptualizar el examen escrito, porque el uso tradicional ha derivado en deformaciones, aberraciones y vergüenzas. ¿Para qué? Para cualificar mejor los objetivos educativos. ¿Por qué? Porque la escuela ha marginado la comunicación escrita como factor fundamental de la modernidad.
Lo increíble de esta historia es que no sólo ha sido racionalizada y llevada a la práctica, sino que se ha hecho eterna por lo repetible. El resultado es que entre el curso de una vida escolar y otra vida escolar no existen diferencias porque la historia de esas vidas ha sido mecánicamente repetida en actos que han diluido la verdadera substancia de la escuela, el individuo y la sociedad.









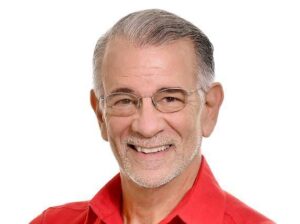




Tremendo esfuerzo,excelente,necesitamos de otro modelo de escuela